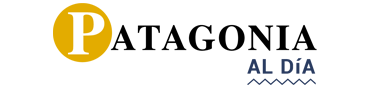Fuente: UC
Si imaginamos el territorio de Chile como el cuerpo de una persona, la Red de Centros y Estaciones Regionales de la Universidad Católica sería su columna vertebral: una trama que cruza el país desde el desierto de Atacama por el norte hasta la Región de Magallanes por el sur, atravesando paisajes y ecosistemas tan variados, como únicos y extremos, que permiten investigar fenómenos tan complejos como el cambio climático o la relación del ser humano con los ecosistemas.
Actualmente la red está formada por cuatro estaciones regionales UC: Estación Atacama, Estación Loa, Estación Costera de Investigaciones Marinas (ECIM) y Estación Patagonia de Investigaciones Interdisciplinarias; un Centro UC, el Centro de Desarrollo Local (CEDEL); y cuatro entidades asociadas: Estación Biológica Senda Darwin, Parque Tantauco, Centro de Excelencia de Biomedicina de Magallanes (CEBIMA) y el Parque Etnobotánico Omora. (ver recuadro)
Su tremenda labor es lo que se recoge en “Ciencia en terreno en Chile, investigación científica de norte a sur”, libro de la Vicerrectoría de Investigaciónlanzado en una ceremonia el 17 de marzo pasado en el Salón de Honor de la Casa Central de la UC y que contó con la exposición de la Premio Nacional de Geografía 2019 y exdirectora del Centro UC Desierto de Atacama Pilar Cereceda. Se trata de la segunda versión de la publicación editada en 2018 y que da cuenta del crecimiento de la red y de su impacto, tanto en número de estaciones como de su labor, a través de bellas fotografías -tomadas por profesionales e investigadores de la UC y de la Red- y testimonios de profesores, estudiantes y personas de las comunidades.
El rector Juan Carlos De La Llera comentó que esta red “es un espacio muy único y distinto, que atrae muchísimo interés a nivel nacional e internacional”. Desde su perspectiva, son lugares donde se pueden producir “convergencias con investigadores internacionales, dadas las singularidades que tiene nuestro país desde el norte hasta la Patagonia. Me parece que es una de las cosas que mejor identifica a Chile, que es increíblemente bonito geográficamente, además de una riqueza de sus ecosistemas que es gigante”, agregó el rector.
Por su parte, para el exrector Ignacio Sánchez -uno de los impulsores de la Red- habitar y conservar la riqueza natural de Chile es un reto permanente. “Como universidad nos seducen los nuevos problemas que emergen de esta realidad y queremos encontrar respuestas desde la investigación en terreno. Frente a este escenario, como universidad creamos RCER UC, abarcando los ecosistemas más representativos de nuestro país. También, como una manera de relacionarnos con las comunidades locales y las universidades regionales”, aseguró.
Crecimiento y expansión
Desde la camanchaca del desierto costero, la desembocadura del río Loa, la costa central o en pleno bosque patagónico, entre otros ecosistemas, se extraen datos de alto valor científico para el estudio del cambio climático, el desarrollo de compuestos medicinales o el estudio conductual de animales y plantas en interacción con los seres humanos, por mencionar algunos ejemplos.
En los últimos años, RCER UC ha experimentado un crecimiento sostenido: solo entre 2022 y 2024, más de 80 profesores e investigadores de la UC han utilizado las estaciones regionales de la red; en sus instalaciones se han desarrollado 30 visitas de colaborades internacionales; se han desarrollado 28 proyectos de investigación; y se han generado más de 100 artículos científicos. Además, más de 12.500 escolares han recorrido las instalaciones de Desierto Vivo, Chile es Mar y el Museo Interactivo Regional en Agroecología y Sustentabilidad, iniciativas de vinculación con el medio pertenecientes respectivamente a la Estación Atacama UC (Alto Patache, Región de Tarapacá), la Estación Costera de Investigaciones Marinas (Las Cruces, Región de Valparaíso) y CEDEL UC (Villarrica, Región de La Araucanía).
Las áreas de investigación también se han ido diversificando. “Muchas de las estaciones surgen principalmente a partir de investigaciones vinculadas a la ecología, biodiversidad y geografía, pero hoy es mucho más que la mirada ecológica, ya que también nos interesa trabajar en el territorio con las comunidades. De esta forma, nos estamos abriendo a otras áreas de investigación, incluyendo a las ciencias sociales y las humanidades”, explicó María Elena Boisier, directora de Investigación.
La red también ha crecido en número, siendo el Parque Tantauco la incorporación más reciente, en agosto de 2024. “Es un orgullo el hecho de haber firmado un convenio entre la Fundación Parque Tantauco y la UC, para poner a disposición de la ciencia y la investigación, este parque de más de 110 mil hectáreas”, comentó Magdalena Piñera Morel, directora ejecutiva de Fundación Parque Tantauco. Si bien uno de los focos del parque es la conservación de la ranita de Darwin -especie en extinción- y el ciprés de las Guaitecas, su espacio de investigación es amplio. Ya son tres grupos los que han participado, incluyendo profesores y estudiantes de Arquitectura.
Docencia y vinculación internacional
Uno de los ejemplos de la apertura a temas de los ámbitos de las ciencias sociales y humanidades, es el Centro UC de Desarrollo Local (CEDEL UC), emplazado en Villarrica, en plena Araucanía lacustre, un área de gran riqueza ecológica, hogar de comunidades mapuche y con el segundo mayor índices de pobreza a nivel país (11,6% según la Encuesta Casen 2022). “Desde su formación, a través de un trabajo colaborativo y multisectorial, ha buscado instalar la transdisciplina como un factor clave para abordar las necesidades locales y los desafíos globales”, asegura el libro “Ciencia en terreno en Chile”.
Desde esa realidad territorial tan particular, se han tendido puentes para la vinculación internacional. “CEDEL UC desarrolla programas de sustentabilidad para las universidades de California, Washington y Notre Dame”, detalla en el texto Francisca Santana, coordinadora de Alianzas Internacionales de dicho centro. La profesional agrega que su éxito “se debe a la experiencia acumulada en un territorio bioculturalmente rico y diverso, laboratorio natural para el estudio de los sistemas socio-ecológicos, vinculando problemáticas globales con expertos locales”.
En ese sentido, el vicerrector de Investigación Pedro Bouchon, resalta las interacciones que se han desarrollado con aliados internacionales al alero de la red, “con quienes estamos impulsando la constitución de una ‘red de redes’ a lo largo del Océano Pacífico, que nos permita hacer investigación pionera, distintiva y de alcance global, desde el Ártico hasta la Antártica”. Junto con ese potencial, añade, “poder constituirnos como sexto campus universitario para lograr tener un aporte particular en la formación de pre y posgrado, y el alcance a través de investigación en alianza”.
La docencia es otra pieza medular del trabajo de RCER UC. A nivel de pregrado, existen experiencias como la de Estación Loa UC -ubicada en las regiones de Tarapacá y Antofagasta-, donde se trabaja para conservar la biodiversidad y el patrimonio cultural, mediante un plan de manejo integral. Eduardo Ortega, estudiante de Arqueología, relata en la publicación que cuando llegó a la desembocadura del río Loa, “pensaba solo en la arqueología. Cuando me fui la última vez, después de haber excavado, mi pensamiento no era el mismo: habitaban en mí los humedales, los farellones costeros, los ecosistemas y las comunidades. Lo que este lugar guarda expandió mi mirada, me conecta con lo que fue, es y será este rincón único del norte de Chile”.
Investigación en el territorio
En el Valle Exploradores, al límite norte del Parque Nacional Laguna San Rafael, en la Región de Aysén, en medio de fiordos, bosques, lagos y ríos, se encuentra la Estación Patagonia UC, donde se llevan a cabo experiencias de investigación y docencia. “Es un magnífico espacio para la investigación de frontera. Participar junto a investigadores y estudiantes ha enriquecido mi formación científica y personal, en un entorno cooperativo, acogedor y estimulante que nos impulsa a explorar y reflexionar de manera consciente sobre el ecosistema”, cuenta Sofía Hernández, bióloga y tesista de la UC.
Como afirma su director, el profesor del Instituto de Geografía Alejandro Salazar, “la Universidad ha tenido la asertividad de poner a todas estas instancias de trabajo en terreno en una red y una plataforma, para poder valorizar tanto la docencia y la investigación, como la relación con el medio. Por lo tanto, para la estación, participar de la red es una tremenda oportunidad; todos nos sentimos parte de la red, somos de la red y todos somos la red”.
Por su parte en Las Cruces, Región de Valparaíso, la Estación Costera de Investigaciones Marinas (ECIM UC) ha construido una de las series más largas de observación de ecosistemas costeros en Chile y en el Pacífico Sur. Pionera en crear una reserva marina que permitiera estudiar científicamente los efectos del ser humano de un ecosistema costero, actualmente, es una suerte de laboratorio natural donde se investigan respuestas locales al cambio global, incluyendo el cambio climático. “Hoy, ECIM sigue innovando en la observación del mar costero con la exploración de los arrecifes mesofóticos -situados entre 30 y 200 metros de profundidad en zonas templadas-, y en el desarrollo de aplicaciones para el uso sustentable de recursos marinos, apoyando la restauración ecológica y la acuicultura de algas a pequeña escala”, dice la publicación.
Aquí se estudian fenómenos que afectan la zona, como la surgencia costera (o el movimiento de aguas profundas hacia la superficie), la pesca artesanal y la urbanización, desarrollando un tipo de ciencia que requiere equipos con diversidad de visiones, herramientas y experiencias. Es así como sus líneas de investigación van desde la ecología marina, oceanografía costera, conservación marina, pasando por la sociología e ingeniería costera, hasta llegar a la geografía, el buceo científico, el diseño y las artes, por mencionar algunas.
“Esta estación en la más antigua, tiene más de 40 años de historia. Se dedica a desarrollar investigación en el litoral costero, principalmente de biología marina, pero con el tiempo ha ido diversificándose y trabaja en diferentes líneas de investigación que tienen que ver con el borde costero, como la erosión de las playas o las energías marinas, y una serie de otros proyectos de ciencia más o menos multidiscplinarios. El Observatorio de la Costa, por ejemplo, va a desarrollar actividades junto a la estación de Las Cruces. Es así cómo ha pasado de ser un laboratorio de investigación en ecología marina, a una especie de plataforma de vinculación de la UC con el litoral”, explica su director, el profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas Sylvain Faugeron.
En conexión con las necesidades locales
“Somos un grupo de dirigentes sociales de Alto Hospicio. Visitamos la Estación en Alto Patache para conocer los atrapanieblas y aprender acerca de su funcionamiento, pues nos interesa todo lo que tiene que ver con el agua. Estamos en sequía y es un proyecto muy importante que puede solucionar el problema hídrico en nuestra comuna”, asegura Isabel Novoa, presidenta de la junta de vecinos de El Boro, en Alto Hospicio.
En la Estación Atacama -emplazada en Alto Patache, al sur de Iquique-, se desarrollan proyectos de la UC, del Centro UC Desierto de Atacama y de universidades regionales, nacionales e internacionales, que investigan ecosistemas desérticos, agua de niebla, energía solar, microbiología, población y territorios costeros, proyección de tendencias climáticas, predicción de disponibilidad hídrica, cultivos agrícolas y arquitectura de vanguardia. La idea es ser un referente mundial de investigación en ambientes hiperáridos, especialmente desde el Hemisferio Sur.
“La Estación Atacama UC ha ido congregando diferentes quehaceres desde la universidad a través de sus atributos naturales: energía, clima, agua, vida en lugares complejos, desafíos de habitabilidad y aspectos arqueológicos. Y hemos ido logrando, a través de la RCER UC, abrirnos a la universidad y que esta última vea en este lugar el potencial del trabajo interdisciplinario y multidisciplinario, donde cada uno de los componentes universales de la institución van aportando su expertise y granito de arena, para lograr un resultado concreto e integrado”, afirma su director, el profesor del Instituto de Geografía Pablo Osses.
Un aspecto clave es la relación con las comunidades, lo que se ha traducido en un proceso de intercambio permanente. En este sentido, la estación busca aportar a las personas el conocimiento que han generado sobre agua de niebla, energía solar y ecosistemas, para comprender mejor ese 30% de Chile que es árido y aportar con soluciones concretas para su vida cotidiana y el desarrollo de la región.
En esa tarea de vinculación con el entorno y las comunidades locales, con frecuencia llegan hasta Alto Patache estudiantes e investigadores. También se realizan ahí residencias artísticas, talleres de arquitectura y diseño, y actividades de divulgación científica y tecnológica para niñas, niños, jóvenes y adultos. Ahí, bajo el sol, esperan la llegada de la camanchaca por la tarde, mientras aprenden sobre el desierto más árido del mundo, el trabajo en terreno y sus metodologías.